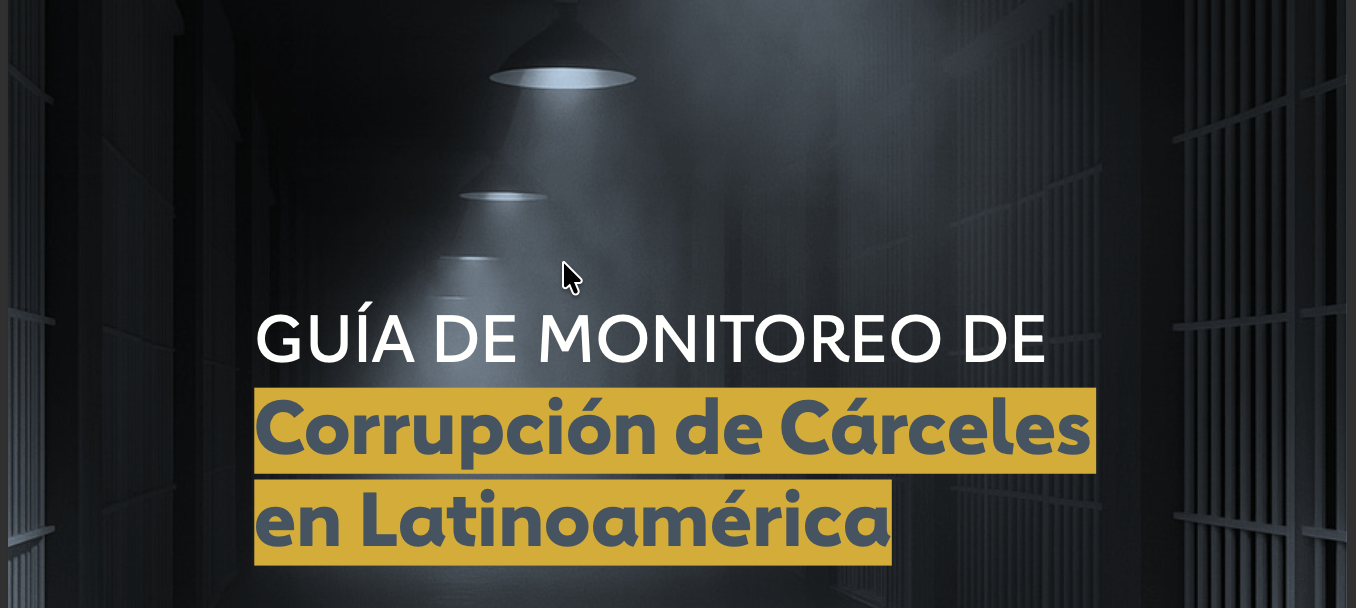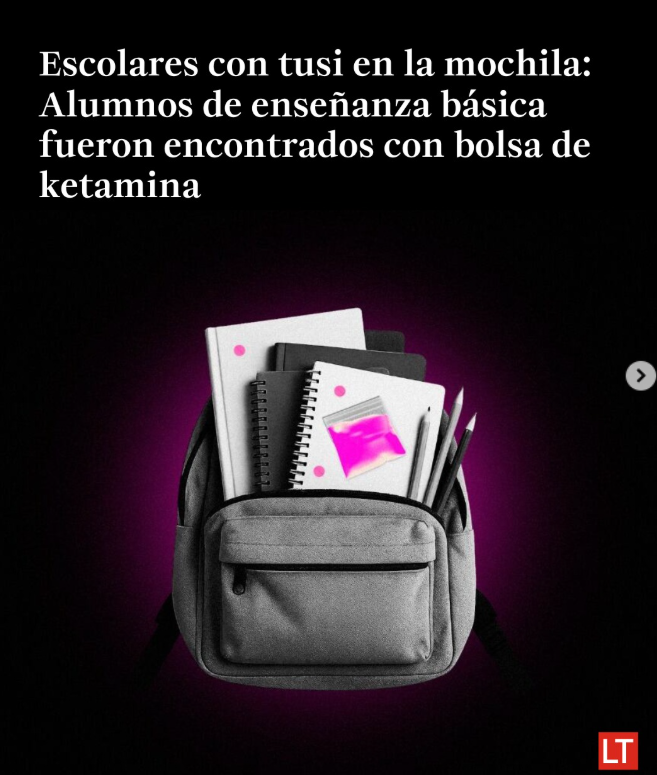- Los investigadores del Centro UC Justicia y Sociedad, Pablo Carvacho, Francisca González, Victoria Osorio y Catalina Rufs, publicaron los resultados del informe sobre experiencias de detención previa al juicio de madres e hijos en Unidades Materno-Infantiles, en la revista Columbia Journal of Gender and Law.
Un reciente estudio publicado por el Columbia Journal of Gender and Law (Estados Unidos) expone las condiciones que enfrentan mujeres privadas de libertad en prisión preventiva que viven junto a sus hijos menores de dos años en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín (Región Metropolitana). A través de entrevistas en profundidad y análisis cuantitativo de registros penitenciarios de los últimos cinco años, la investigación revela un sistema penitenciario que perjudica a mujeres sin condena formal y, de paso, vulnera los derechos de sus hijos e hijas.
Según el estudio “el uso generalizado de la prisión preventiva como respuesta a la delincuencia ha provocado un aumento de la población privada de libertad en América Latina y el Caribe”.
En Chile, el microtráfico se castiga con pena de prisión media o máxima, lo que implica un límite temporal entre 541 días y cinco años de prisión. Esta legislación dificulta el acceso de mujeres embarazadas o con hijos en período de lactancia a las medidas contempladas en la Ley 18.216, que establece penas alternativas a la privación de libertad.
Al respecto, Victoria Osorio, investigadora del Centro UC Justicia y Sociedad, enfatiza que el objetivo de este proyecto es «visibilizar las experiencias de mujeres con sus hijos e hijas en unidades materno-infantiles, y las condiciones precarias en las que viven, que es clave para avanzar hacia políticas públicas que no solo garanticen el uso racional de la prisión preventiva en esta población, sino también eviten la vulneración de derechos de niñas y niños que crecen privados de libertad y de derechos básicos.»
“El error fue mío, no de mi hijo. Él no debería estar pagando esto”, dice una de las internas entrevistadas, reflejando una de las frases más repetidas por las madres detenidas sin sentencia.
La mayoría de las mujeres entrevistadas está imputada por delitos asociados a la Ley 20.000 sobre drogas. Muchas de ellas no tienen antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales, pero aun así enfrentan prisión preventiva prolongada, a menudo por delitos cometidos en sus entornos más cercanos.
A esta situación se suma el impacto directo sobre sus hijos e hijas: menores de edad que pasan sus primeros años de vida en un espacio de encierro, sin condiciones adecuadas para su desarrollo físico, emocional ni cognitivo.
“Aquí no hay jardín, no hay juegos, no hay nada. Es solo una pieza cerrada donde los niños se aburren o se enferman”, relató otra madre.
Un sistema desigual
El informe distingue entre las condiciones que enfrentan las mujeres condenadas y aquellas que se encuentran en prisión preventiva. Las primeras acceden con mayor facilidad a talleres, jardines infantiles y actividades programáticas. En contraste, las mujeres imputadas no cuentan con espacios recreativos, ni atención médica oportuna para sus hijos, ni programas de reinserción.
Además, denuncian tratos indignos por parte del personal penitenciario, quienes las consideran “más problemáticas” por su situación legal aún indefinida. “Nos dicen que somos alegonas, que molestamos mucho. Pero nadie escucha cuando un niño tiene fiebre y no hay a quién acudir”, lamenta otra interna.
Uno de los aspectos más críticos del informe es el uso de los hijos como mecanismo de control institucional. Las madres afirman que, si expresan malestar emocional o entran en conflicto con otras internas, pueden perder la custodia de sus hijos por decisión del recinto penitenciario.
“Tienes que estar bien, aunque por dentro estés destruida. Si te ven llorando o alterada, pueden sacarte al niño”, explica una de las mujeres.
En algunos casos, los menores son derivados a familiares; en otros, ingresan al sistema de protección del Estado. Esta amenaza constante genera altos niveles de ansiedad, temor y estrés emocional en las mujeres privadas de libertad.
El estudio también cuestiona el uso desproporcionado de la prisión preventiva en madres, muchas de ellas jefas de hogar y sin antecedentes. Actualmente, la ley chilena permite medidas alternativas al encierro, especialmente cuando están en juego los derechos de niños y niñas, pero su aplicación es mínima.
Organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez han advertido desde hace años sobre la necesidad de revisar la política carcelaria en contextos de maternidad.
Pese al deterioro físico y emocional, las mujeres entrevistadas no centran sus quejas en sí mismas, sino en el impacto que la prisión tiene sobre sus hijos. Varias de ellas incluso rechazan las visitas de sus hijos mayores para no exponerlos a la experiencia de verlas tras las rejas.
“No quiero que mis otros hijos me vean aquí. No quiero que este lugar quede en sus recuerdos”, dijo una interna.
La investigación concluye con recomendaciones para cambiar esta realidad como limitar el uso de la prisión preventiva a casos graves, reformar la Ley 20.000 para evitar condenas desproporcionadas por delitos menores vinculados a drogas y fortalecer la aplicación de medidas alternativas, contempladas en la Ley 18.216. Además, implementar programas de reinserción con apoyo psicológico, habitacional y laboral y fortalecer el rol del Estado como garante de derechos, no solo como ente sancionador.
Este estudio se enmarca en el compromiso del Centro UC Justicia y Sociedad por visibilizar las desigualdades estructurales en el sistema penal y promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género y niñez.
Revisa el estudio aquí